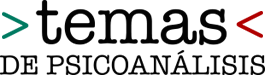En este libro las autoras se sitúan en un feminismo preocupado por la apertura hacia el diálogo con un segmento de la población femenina que no ha participado en el debate feminista, ya sea por su nivel académico, por la cultura a la que pertenecen o su forma de vida, religión, modelo de familia, etc.
En la lucha de las mujeres por acceder a la educación, a un puesto de trabajo digno, poder elegir cómo y con quien vivir, la indumentaria es uno de los terrenos donde se manifiestan los ideales de género y las identidades de las mujeres. Y es en este sentido que abordan el tema del hijab, el velo de la mujer musulmana, cuando habita en el mundo occidental. Desde esta perspectiva se trata de incluir, de integrar en el feminismo un amplio segmento de la población mundial, como es la mujer musulmana. Para ser escuchada y participar de la emancipación y crecimiento de la mujer, de todas, y para enriquecerse con las propias aportaciones, a menudo desconocidas, de los movimientos actuales que existen entre las mujeres dentro del islam.
Uno de sus objetivos es cuestionar que el hijab se interprete como el resultado de una imposición masculina y patriarcal. Dicha interpretación supondría una obligatoriedad de llevarlo o de no llevarlo por imposición o por prohibición. El problema no sería el hijab en sí, sino las limitaciones que impiden que las mujeres tomen sus propias decisiones. Su campo de trabajo es la sociedad europea, y se muestran en contra de su prohibición por ley, de la misma forma que están contra de la obligatoriedad del burka o el chador en algunos países musulmanes. Lo que ponen en evidencia, en definitiva, es la necesidad de un sistema social igualitario que garantice la libertad de las mujeres, todas, para decidir cómo construir y mostrar públicamente su identidad.
En este sentido, detrás de la prohibición de la hijab encontraríamos un rasgo más de la desigualdad de género que perjudica a todas las mujeres. Un rechazo como forma específica de exclusión religiosa, étnica, cultural y económica que sufren las mujeres árabo-musulmanas en los países occidentales.
Postulan, pues, un feminismo abierto a diferentes niveles académicos, clases sociales y procedencias geográficas y étnicas, para que sea socialmente útil y favorezca la inclusión de las mujeres, de todas las mujeres, en ámbitos académicos occidentales. Dando respuesta a las limitaciones del “feminismo de la igualdad” y frente al que denominan “feminismo de la diferencia”, proponen un feminismo “dialógico” en el que las identidades no se caracterizan por relaciones de oposición, sino de complementariedad. Y el instrumento sería el diálogo intercultural, libre de prejuicios. El feminismo dialógico pretende superar dinámicas homogeneizadoras, que impondrían un punto de vista predominantemente occidental.
Desde una perspectiva multicultural, se trataría del respeto a la diversidad, sin renunciar a la lucha contra las desigualdades, la marginación y la exclusión social. Las autoras dan una gran importancia a los movimientos asociativos de mujeres, con planteamientos cercanos, de interés común y en términos accesibles para una gran mayoría de mujeres. A todo el análisis del tema que tratan, añaden varios testimonios directos de mujeres implicadas, así como aportaciones de trabajos de activistas musulmanas en distintos contextos.
TdP. — Para empezar, el título “El velo elegido” es ya en sí mismo toda una declaración del posicionamiento desde el que se analiza el tema de la mujer musulmana en la sociedad occidental donde prima la creencia de que el hijab viene impuesto por maridos, padres y hermanos. ¿Hay en él una intención de llamar la atención sobre algo que, desde la sociedad occidental, sería considerado todo lo contrario? Es decir, ¿se obvia la posibilidad de la decisión de la propia mujer?
L.B.— En términos generales, en Occidente existe un imaginario colectivo que considera a ciertos grupos de mujeres como necesitadas a ser guiadas en el proceso de emancipación, es decir, como si tuvieran menos capacidad analítica sobre la situación de desigualdad o de violencia que pueden vivir. Nos referimos a las “otras mujeres”, que Lidia Puigvert ya definió en el 2000, como aquellas a las que tradicionalmente se ha excluido del debate feminista por su nivel de estudios, su edad o su origen cultural, entre otros. Una de estas otras mujeres son las mujeres musulmanas en general, consideradas en el imaginario colectivo occidental como más sumisas a las relaciones patriarcales, y donde el hijab ha representado este estereotipo de la violencia y control que sufrirían en mayor grado que las occidentales. Sin embargo, las evidencias en la literatura científica y múltiples experiencias colectivas e individuales nos muestran que las mujeres musulmanas se están enfrentando a numerosos retos para avanzar en la igualdad de género.
Las mujeres musulmanas, por tanto, han de hacer frente a la discriminación por género, pero también a la discriminación cultural para reivindicar que tienen voz, que quieren ser escuchadas y ser tenidas en cuenta. A la igualdad de género se llega, por tanto, desde expresiones muy distintas, es decir, no hay una única manera de emancipación femenina. En este sentido, con la definición del velo político o el velo personal hemos querido distinguir dos situaciones diametralmente opuestas, pero que se manifiestan de la misma manera. Es decir, nos encontraremos mujeres musulmanas que padecen la desigualdad de género y son obligadas a llevar el hijab (por la legislación del país, la presión grupal o algún miembro de la familia), y entonces hablamos de velo político. En esta misma situación se encuentran aquellas mujeres que aun queriendo ponerse el hijab se les prohíbe o discrimina por ello (por la legislación o el contexto social y laboral). Sin embargo, el velo también puede ser la manifestación de una libre decisión de la mujer que ejerce su derecho a vestir como quiere.
TdP. — Al rechazar modelos de feminidad derivados de la imposición masculina se ha rechazado una parte de las mujeres, que de haber tenido en cuenta su propia elección habrían tenido cabida en el feminismo. ¿Podríais hablarnos sobre el feminismo dialógico en contraposición con el feminismo de la igualdad? ¿El feminismo occidental desde el prejuicio se considera el “verdadero “frente a otros?
L.B.— El feminismo de la igualdad ha realizado importantes contribuciones para la consecución de derechos de las mujeres. No obstante, ha tenido limitaciones al considerar solo algunas formas de emancipación femenina cómo válidas, alejando y excluyendo de este modo a un porcentaje importante de mujeres del movimiento feminista. Por ejemplo, en los años 70 la libre elección de ser ama de casa o la opción de la maternidad fue señalada como cierto grado de sumisión patriarcal. En el momento actual, donde nuestras sociedades experimentan un crecimiento de la diversidad interna, prácticas como el hijab han sido identificadas con la sumisión patriarcal de las mujeres y una muestra de la supuesta mayor desigualdad de género de la mujer musulmana, lo cual es un bulo y profundamente racista.
En este sentido, el feminismo dialógico tiene como objetivo principal la libertad e igualdad de la mujer, considerando que la consecución de dichos principios se expresa y se llega a través de formas muy diversas. Así, una mujer con hijab y otra con minifalda pueden ambas compartir juntas los desafíos actuales para alcanzar sus derechos. El feminismo dialógico se basa sobre la solidaridad y el diálogo igualitario entre mujeres de muy diversos orígenes culturales y sociales, o niveles educativos. Este feminismo se posiciona siempre en contra de la violencia, y da siempre apoyo a las víctimas y las personas que las apoyan para no quedar aisladas.
Sin embargo, una parte del feminismo en Occidente desde una perspectiva etnocéntrica, se considera como el portador de los valores igualitarios y emancipatorios que deben ser transmitidos a todas las mujeres, y donde prácticas musulmanas como el hijab no tienen cabida. De allí que, en la búsqueda de trabajo, las mujeres musulmanas son presionadas a quitarse el hijab, o en los centros educativos hay normativas que prohíben su uso
TdP. — En vuestro libro destacáis la importancia de los movimientos asociativos de mujeres en el islam, y su lucha tanto en países más tolerantes como en aquellos que imponen un islamismo radical. Desde una Asociación en el casco antiguo de Barcelona, hasta la “Rawa”, la asociación de mujeres revolucionarias en Afganistán. Algunos de vuestros testimonios dan cuenta de lo alejadas que son tanto las propuestas de las feministas cuando se dirigen a mujeres de otras procedencias, en sus intereses, incluso en su forma y lenguaje. Parecería que este factor ha influido en las recientes elecciones americanas, en las que un número importante de mujeres no han votado a Donald Trump, pero tampoco han dado su voto a Kamala Harris. Es decir, ¿un feminismo, desde la superioridad, elitista, y distante, alejaría a las mujeres de la posibilidad de sentirse implicadas?
L.B.— Hay que aclarar, en primer lugar, que ser mujer no te convierte en feminista, igual que ser hombre no te convierte en potencial agresor. A lo largo de la historia siempre ha habido mujeres y hombres feministas que han luchado por el acceso igualitario de derechos para todas las mujeres — y también se ha producido el fenómeno inverso—.
TdP. — Explicáis como en Afganistán, las mujeres se reunían sin el burka, y se maquillaban o enjoyaban como un acto de rebeldía. Actualmente, sabemos que los talibanes clausuraron precisamente los centros de belleza y las peluquerías, último reducto en el que podían reunirse entre mujeres. ¿La imposición de la indumentaria a las mujeres, o, por ejemplo, la prohibición de su elección, da una prueba de la dimensión política que adquiere?
L.B.— En el mundo musulmán, con su plena diversidad interna al referirse a una población de millones de personas que abarca una vasta extensión geográfica y cultural, siempre ha habido mujeres y hombres favorables a la igualdad, y que se han movilizado para reducir aquellos colectivos que se oponen o resisten a dicha igualdad. En todas las culturas y sociedades existen grupos que quieren mantener las relaciones desiguales de poder. Y en este sentido, los talibanes imponen un control enorme hacia la sociedad civil, dónde las mujeres son una de las víctimas principales al sufrir una merma de sus derechos.
Sin embargo, a lo largo de la historia encontraremos numerosos ejemplos de esta lucha por la igualdad de derechos. Desde la fundadora de la primera universidad en el 859 DC en Fez, Fátima al-Fihri, la aprobación de una ley para proteger la diversidad religiosa interna por parte del emperador mogol Akbar en el 1542, así como feministas como la profesora de sociología marroquí Fatima Mernissi que realizó una profunda lectura del islam en clave de igualdad o llegando a la lucha de las mujeres iranís con el apoyo de hombres para reivindicar su derecho a vestir como quieran y en definitiva a decidir sobre su vida.
TdP. — En el caso de la mujer musulmana en Occidente, parece ser que confluirían factores que complican el conocimiento de su situación. A toda la conflictiva propia de la emigración, diferencias culturales, sociales, religiosas, se sumaría el hecho de ser mujeres, y ello hace difícil hacer evidente su presencia, su problemática, pero también sus progresos y desarrollos. ¿Creéis que la sociedad actualmente tiene un reto fundamental para dar voz a una gran parte de ella que permanece silenciada?
L.B.— La radicalización democrática pasará justamente por conseguir la visibilidad de las distintas voces de nuestras sociedades. En el momento actual vivimos un importante cambio social. La teoría de la sociedad dialógica de Ramon Flecha nos ayuda a comprender cómo se ha acelerado una tendencia donde las personas, hombres y mujeres, estamos reivindicando espacios y relaciones sociales basadas en el consenso y el diálogo. Esta demanda no está exenta de conflicto y de relaciones de poder que se resisten a relaciones más igualitarias (y de allí observamos el aumento del discurso de odio, la violencia de género, el bullying, etc.). No obstante, como nos indica Flecha, solo hay dos formas de organizar las interacciones, el diálogo o la violencia, y es a través del diálogo que podremos alcanzar la paz. Ejemplo de este reto entre diálogo o violencia, nos lo muestran distintos movimientos de mujeres que reivindican una vía pacífica para la resolución en conflictos armados, mujeres migrantes en el servicio doméstico para eliminar el riesgo de explotación laboral o abusos sexuales, o colectivos que reivindican el reconocimiento cultural en los distintos espacios públicos como la escuela, el trabajo o la salud.
Entrevista realizada por Cristina Marti.
Lena de Botton
Professora Agregada dpt. Sociologia, Universitat de Barcelona
CREA- Community of Research on Excellence for All
Associate Professor, University of Barcelona
Faculty of Economics & business. Department of Sociology
https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/lenadebotton.ub.edu.html
Lena de Botton (0000-0001-9909-987X) – ORCID