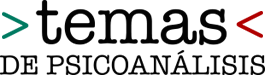Resumen
En este trabajo planteo las reflexiones más actuales sobre el trabajo de Freud “La feminidad”. Para ello, comento las aportaciones de los psicoanalistas postkleinianos: Dana Birksted-Breen, R. Britton , J. Steiner. El repudio a lo femenino, el pene como vínculo, y el complejo de Atenea-Antígona son conceptos desarrollados por estos analistas que se entrelazan, ampliando una mirada a lo femenino matizada y enriquecedora.
Palabras claves: “Pene como vínculo”, Organización fálica, Envidia del pene, Lo femenino, Lo masculino.
Abstract
In this article I consider the most recent reflections on Freud’s work “On Feminity”. To this end I comment on the contributions by postkleinian psychoanalysts, Dana Birksted-Breen, R.Britton and J.Steiner. The theoretical and clinic concepts of the repudiation to the feminine, the penis as a link, and the complex Antigone-Atenea are here intertwined giving a nuanced and richer approach to the feminine.
Keywords: “Phallus-as-link”, Phallic organization, Penis envy, The feminine, The masculine.
Introducción
El objetivo de este trabajo es presentar reflexiones contemporáneas sobre la feminidad desde la perspectiva post-kleiniana, focalizando en las aportaciones de Dana Birksted-Green. R. Britton y J. Steiner. Al iniciar esta reflexión no podemos dejar de mencionar la contribución freudiana y kleiniana con respecto a este tema. Solo recordaré algunos aspectos centrales que marcan e inician un extenso y polémico debate que ha sido y es enriquecido y reelaborado por las diferentes perspectivas del pensamiento psicoanalítico. Sin duda, este debate poliédrico invita a una comprensión más matizada de lo masculino y lo femenino.
Marco conceptual freudiano
El pensamiento freudiano, en relación con la sexualidad femenina, está influenciado por los valores culturales de la época y por la tradición religiosa judía. Tal como afirma M.C. Giménez (1991), “ciertos aspectos ligados al judaísmo actúan en él trabando sus deducciones lógicas y haciéndole caer en razonamientos y afirmaciones sobre la mujer que parecen más prejuicios que deducciones”.
En mi opinión, a partir del trabajo “La feminidad” (1932) lo masculino y lo femenino se han ido configurando en el imaginario social como categorías monolíticas saturadas asociadas una a poder y dominación, y la otra a dedicación, cuidado, sacrificio, pasividad, servilismo, anhelando aquello que anatómicamente no tiene. Estas categorías se basan en ciertas aseveraciones freudianas presentadas en el trabajo mencionado, tales como “(…) deberíamos reconocer tal deseo del pene como exclusivamente femenino”. Cuando decís masculino queréis decir regularmente activo y cuando decís femenino pasivo. La célula sexual masculina es activamente móvil y busca a la femenina, y ésta, el óvulo, es inmóvil pasivamente expectante”.
Sin embargo, en este mismo texto apunta que “no hay más que una líbido que está puesta al servicio tanto de la función masculina como la femenina”. . Es decir, no es solo la enumeración de las características de lo femenino y de lo masculino, sino que también menciona el concepto de funciones que no están determinadas por la anatomía. En 1937, en “Análisis terminable e interminable” amplía esta propuesta al considerar los factores que pueden hacer progresar u obstaculizar el proceso analítico, tesis que amplía J. Steiner (2020) en su trabajo sobre la receptividad femenina.
La diferenciación freudiana de los aspectos psicológicos entre hombres y mujeres ha sido fácilmente adoptada y mantenida porque, según mi opinión, los seres humanos tendemos con extrema facilidad a categorizar en conceptos dicotómicos. Una de las consecuencias es crear generalizaciones estereotipadas que impiden pensar en términos de funciones, funciones que están presentes en los seres humanos, independientemente del sexo, tal como nos recuerda el trabajo de Freud.
La escuela inglesa contemporánea amplia y brinda nuevos puntos de vista a partir de las tesis freudianas y kleinianas sobre la feminidad.
Antes de desarrollar estas aportaciones, mencionaré tan sólo un aspecto del corpus teórico de Klein que, a mi entender, es central para el tema de este trabajo y que sin duda ha dado lugar a posteriores desarrollos teórico-clínicos.
Marco conceptual kleiniano: fantasías inconscientes en relación al objeto primario
En 1926, M. Klein entusiasmada por la lectura de Freud y estimulada por Ferenczi y Abraham, inicia su práctica clínica con niños. Práctica que le permite observar y deducir que el pensamiento infantil es diametralmente diferente al adulto, siendo este más cercano a la lógica inconsciente. Esta práctica le brinda la oportunidad de estar en contacto directo con la ansiedad y la crueldad sádica del mundo interno infantil. A partir de esta experiencia, va construyendo los ejes esenciales de su pensamiento. Su gran aportación al pensamiento psicoanalítico de entonces, fue que la vida mental se inicia y se desarrolla a partir de las primeras interacciones con la madre. Esto significa que el recién nacido tiene cierto conocimiento temprano del cuerpo de la madre como contenedor de vida y no como un cuerpo diferenciado. El cuerpo materno es fuente de vida y le asegura la supervivencia y por tanto, lo ha de defender a cualquier precio. Si la evolución se desarrolla adecuadamente, esta fusión diádica se va abandonando paulatinamente. Esto da lugar, en su fantasía inconsciente, a que el interior de la madre es un espacio habitado que le priva de aquello que tuvo previamente de manera privilegiada. Es un interior poblado por sus rivales: las posesiones maternas, otros bebés, penes incorporados. Estas fantasías inconscientes son vivenciadas como una usurpación de las cuales él queda excluido. Surgen entonces, las primeras experiencias dolorosas de separación. Esto promueve, sin duda, dolor, desesperación y rabia por la frustración que vive con relación a su primer objeto tan necesario para sobrevivir. Este primer objeto es fantaseado como contenedor de un mundo interno/externo pletórico que no posee, experiencia que le evoca su dependencia y su separación, es decir: él no es el único objeto valorado e idealizado. Por tanto, ese primer objeto es un objeto envidiado. La capacidad de desarrollo depende de tolerar la dura experiencia de la diferenciación del Otro y de que este puede ofrecer algo que no se tiene. La progresiva integración modifica una relación de control hacia el objeto en una relación de mayor tolerancia y aceptación de la realidad del Otro que le puede permitir desarrollar la capacidad de generosidad y gratitud.
Esta relación apasionada con su primer objeto ha de ser modulada para seguir su camino evolutivo, porque uno de los peores obstáculos para el crecimiento psíquico es la envidia, expresión de los impulsos destructivos hacia la buena experiencia recibida, expresión de la pulsión de muerte. En la literatura actual se conceptualiza como pulsión anti-vida.
La internalización de las primeras experiencias relacionales tan necesarias para la construcción del psiquismo, puede quedar comprometida. El predominio de aspectos destructivos puede interferir en la construcción del buen objeto interno.
Para Klein la envidia se opone a la creatividad. Argumenta que la envidia de la creatividad es un elemento fundamental que perturba el desarrollo de ésta. Subraya que, en definitiva, es destruir la creatividad de la madre.
Klein se diferencia con respecto a Freud. Para ella este primer objeto no es una mujer vacía buscando un pene o un sustituto. Es un objeto representado en la fantasía inconsciente, pleno de contenidos internos, proveedor de vida y de bienestar.
Autores post-kleinianos contemporáneos
Comentaré algunas aportaciones de los autores postkleinianos ya mencionados, vinculados al tema de este artículo.
1) Aportación de D. Birksted-Breen
Birksted-Breen (1996) introduce el concepto del pene-como-vínculo. En su trabajo “Phallus, Penis and Mental Space” propone la diferenciación entre falo y pene.
Para ello, describe dos organizaciones psíquicas con funciones mentales diferenciadas: la organización fálica y el pene-como-vínculo. Su tesis es que la envidia del pene, tal como plantea la escuela freudiana, es la envidia del falo, deseo de un falo omnipotente focalizado en tener poder, más que establecer vínculos. La masculinidad fálica, ya sea en hombres o mujeres, está basada en un tipo de relación caracterizada por la omnipotencia, el control y dominio del Otro y en consecuencia es un ataque a los vínculos creativos, puesto que estos implican diferenciación y complementariedad. La configuración fálica describe la autosuficiencia narcisista y omnipotente. Ser el falo, tener el falo no representa lo masculino. Representa la completud en sí misma, negando la necesidad y la vulnerabilidad, que es proyectada en aquellas funciones que son atribuidas a lo femenino.
Esta organización fálica es rígida y limitante, no reconoce la triangulación edípica, hay un deseo de control y dominación del otro. Es una manera de defenderse de los sentimientos de necesidad, de envidia, de culpa, de desvalimiento. Los sentimientos de carencia, de inadecuación es lo que impulsa a la organización fálica. En cambio, “el pene- como-vínculo” es la introyección de una función que promueve y estructura un espacio mental que reconoce la relación parental y la coexistencia, a nivel psicológico, de las características masculinas y femeninas en cada individuo.
Estas dos organizaciones psíquicas están presentes tanto en hombres como en mujeres. Por tanto, no están determinadas por el sexo.
2) Aportación de R. Britton
Ampliaré la función falocéntrica con algunas reflexiones de R. Britton (2003) para retomar luego el pene como vínculo.
Este autor, a partir de su experiencia clínica, construye una elaboración sobre esta configuración falocéntrica que denomina el complejo de Atenea-Antígona. Esta configuración estructura un estilo relacional, ya sea transitorio o permanente que puede desplegarse tanto en el mundo relacional como en la relación analítica en ambos sexos.
Atenea, en la mitología griega, es hija de Zeus, nace de la cabeza del padre y se percibe a sí misma como la encarnación de las ideas del padre. El vínculo con el padre es idealizado como fuente de toda sabiduría. Da lugar a fantasías de superioridad, es una idealización mutua. La proyección en el analista de esta idealización genera una burbuja de mutua idealización. Es un dúo idealizado. Cuando esta idealización colapsa, no hay sensación de pérdida, pero sí de castración. Esta castración psíquica es ahora proyectada en el padre. Por tanto, es él, el necesitado y desamparado. En estas circunstancias, Antígona toma el relevo de Atenea. Se convierte en la guía devota de su padre, en una entrega altruista a quien tiene que guiar y mantener con vida. Tanto en Atenea, que nació de la cabeza del padre, como en Antígona, cuidadora de la debilidad paterna, que protege a quien fue poseedor del falo, ahora desamparado, encontramos la expresión de una idealización fálica que da lugar a fantasías de superioridad y dominio. Como consecuencia de la disociación y de la proyección, lo femenino es denostado como inferior. No existe madre como generadora de vida, por tanto, no hay celos ni envidia porque no hay rival.
Se configura otro escenario, no es la relación edípica padre-hija que es idealizada, sino la relación de la pareja parental ocupando el lugar de la madre, es decir convirtiéndose en la pareja del padre.
Especificando un poco más esta propuesta, Britton identifica un tipo de relación transferencial donde la paciente establece una relación idealizada, es decir, la fantasía de ser especial con un analista también especial, fantasía inconsciente que le permite evitar cualquier sentimiento de vulnerabilidad. Se crea, entonces, una díada idealizada. Cuando esta ilusión colapsa, el sentimiento de castración es proyectado en el analista. Ahora éste, como el padre de Antígona, necesita de los cuidados de la paciente que se traducen en la relación transferencial. Entre los aspectos que se pueden desplegar en ese momento específico de la relación transferencial sobresale una modalidad de transferencia en la cual la paciente hace ella misma el trabajo analítico.
A continuación, describiré las propuestas de J. Steiner sobre el repudio de la femineidad.
3) La aportación de Steiner
Steiner expande la propuesta de Britton. Se interroga sobre qué pasa cuando hay envidia hacia aquello que representa lo femenino. Para desarrollar esta propuesta se basa y amplía las tesis de Freud en su trabajo de 1937 “Análisis terminable e interminable”, focalizando en los factores que impiden o limitan el progreso en análisis. En este trabajo para Freud hay dos obstáculos: la pulsión de muerte y el repudio de lo femenino.
Para Steiner, estos dos obstáculos representan la expresión de la envidia. Desde la perspectiva post-kleiniana la envidia es expresión de la pulsión anti-vida (la pulsión de muerte en términos freudianos) y que se manifiesta en la repudiación de lo femenino. A diferencia de los celos, la envidia no es una agresión a los rivales, sino que es un reflejo del resentimiento por el valor que tiene el Objeto, valor que no posee. En la relación analítica se traduce como intolerancia a la receptividad del analista y de su capacidad de transformar la comunicación recibida porque se vive como humillación, como una herida a la superioridad narcisista. Además, evidencia la separación y la diferencia. Estos aspectos que se movilizan en la diada paciente-analista pueden ser un potente obstáculo que dificulta el progreso en el proceso analítico. La receptividad, en tanto que continente de la experiencia emocional, de recibir y contener proyecciones, no es una función ligada al sexo. La experiencia de un continente receptivo que da vida mental transformando las proyecciones recibidas se hace intolerable cuando predomina la pulsión anti vida.
Se maltrata, se desprecia. En consecuencia, se valora y se idealiza lo masculino. Lo masculino, como sinónimo de autosuficiencia y omnipotencia. Es un recurso defensivo contra aquello que se vive como debilidad, que es la dependencia y el reconocimiento del Otro, junto con todos los sentimientos que esta situación implica. Darse cuenta y aceptar esto, no es asunto fácil. O se destruye al objeto envidiado, devaluándolo o menospreciándolo, o bien se identifica mimetizándose con el objeto envidiado, anulando diferencias.
Steiner, en este texto, subraya que los aspectos femeninos y masculinos que se despliegan en la relación analítica son independientes del sexo concreto del analista.
Estas reflexiones, con diferentes matices, están presentes en el debate actual. Diferentes autores abordan esta cuestión iniciada por Hanna Segal.
Perez Sánchez (2022) propone que en la función analítica hay una dimensión femenina en continua interacción con la masculina. Describe la dialéctica de la relación analítica como receptividad y penetrabilidad: contener proyecciones y dar sentido a la experiencia a través de la interpretación.
Si la conjunción de la capacidad receptiva de recibir, de contener proyecciones (asociado a lo femenino) junto con la capacidad de observar y transformar las comunicaciones para generar insight (asociada a lo masculino) es tolerable, el diálogo analítico se expande y progresa. Es decir, un diálogo donde hay una complementariedad necesaria e imprescindible entre lo femenino y lo masculino presente en ambos actores del encuentro analítico. Este diálogo, tal como comenta Tabbia (2021), son dos mentes reunidas con la intención de comprender, simbolizar y desarrollar pensamiento. Agregaría lo que Bion nos recuerda como capacidad negativa, es decir, la capacidad de esperar sin precipitarse para dar significado o sentido al diálogo generado en este encuentro. Hay momentos, en el complejo proceso analítico en el cual el paciente teme y/ o se defiende de una relación que es vivida como una dependencia sometida. En mi opinión, siguiendo el hilo de esta reflexión podríamos entender esta situación como una posible expresión de lo conflictivo y/o humillante que es para el paciente los aspectos femeninos y masculinos fantaseados que posee el analista, a los cuales no tiene acceso por el predominio de aspectos envidiosos. Bion nos recuerda que esto puede derivar en la destrucción del vínculo creativo y en consecuencia, derivar en una perturbación del impulso de la curiosidad, base necesaria para la expansión del diálogo analítico.
Equipados ahora, con las aportaciones comentadas, podemos abordar nuevamente la propuesta del pene-como-vínculo. Como ya comenté previamente, este tiene un rol estructurante que genera espacio mental y pensamiento. Es decir, se introyecta la pareja edípica como objeto total. Por tanto, hay una aceptación de las funciones diferenciadas. Es decir, la complementariedad de lo masculino y lo femenino, la bisexualidad mental. Pene-como-vínculo conjuga femenino-masculino, padre y madre, marca la estructura edípica. Hay un conocimiento innato de un espacio receptivo interno que es la base que evoca los procesos psíquicos de introyección. Es la internalización de las funciones diferenciadas, no persecutorias, que permite la separación y la vinculación entre self con sus objetos internos y externos, abandonando posturas narcisistas y omnipotentes. Negar la necesidad del Otro y la gratitud de lo recibido, impide la evolución hacia un estado mental de mayor integración en el mundo interno. Esta mayor integración supone el reconocimiento y elaboración de el amplio abanico de sentimientos propios de este estado mental , tales como el reconocimiento del Otro como ser humano diferenciado , el poder hacer frente a las pérdidas que implica esta separación, el reconocimiento de la ambivalencia de la propia agresión, tolerar la culpa y el remordimiento , la preocupación y el cuidado por el otro. La negación, junto con otros procesos defensivos ante estos sentimientos, entorpece la posibilidad de la actividad reparatoria necesaria para estar en contacto con el self y crear vínculos entre la realidad externa y la realidad interna.
A modo de conclusión, a partir de mi experiencia clínica, compruebo las propuestas de estos autores de que el repudio de la función femenina en la relación analítica complica la cooperación en el propio proceso analítico para expandir y enriquecer nuevos aspectos del diálogo analítico, generando círculos viciosos repetitivos, esterilizantes que obstaculizan la relación creativa.
Es la complementariedad de las funciones masculina y femenina en un estado de dependencia receptiva (no sometida) junto con la capacidad de contener proyecciones (la reverie de Bion), de observar y dar significado lo que genera puentes entre la realidad externa e interna. Se necesita al Otro para poder acceder a estas conexiones dentro de un marco específico para contener y transformar las vicisitudes del malestar psíquico.
Conclusión
Los autores postkleinianos contemporáneos mencionados en este trabajo dan cuenta de la elaboración permanente entre clínica y teoría que amplía el legado controvertido de Freud y Klein.
Un vínculo creativo supone una relación de dos aspectos mutuamente dependientes, complementarios, y diferentes. Es decir, la introyección de la realidad edípica con funciones diferenciadas y contenedoras. Tanto lo masculino como lo femenino han de recuperar su valor abandonando la omnipotencia fálica y la devaluación de lo que evoca lo femenino. Lo fálico es idealización que destruye la veracidad y fertilidad de los vínculos entre el sujeto y los Otros.
Continente-contenido, femenino-masculino, funciones complementarias que sientan las bases de una relación creativa tanto en el proceso analítico como en otros ámbitos de la experiencia humana.
Referencias bibliográficas
Birksted-Breen, D. (1996). “Phallus, Penis and Mental Space”. The International Journal of Psychoanalysis, (77). pp.649-657.
Britton, R. (2003). Sex, Death and the superego. Routledge. 2021.
Giménez Segura, M del C. (1991). Judaísmo, psicoanálisis y sexualidad femenina. Ed.Anthropos (1991).
Freud, S. (1932). La feminidad en Nuevas aportaciones al Psicoanálisis (OC). Vol II. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid (1968).
Freud, S. (1937). Análisis Terminable e Interminable (OC). Vol. III. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid (1968).
Pérez Sánchez, A. (2022). La funció analítica: la dimensió femenina i dimensio masculina. Revista Catalana de psicoanálisis. Volumen. XXXIX, (1).
Steiner, J. (2020). Illusion, desillusion, and irony in psychoanalysis. Ed. Routledge. London and New York, 2020.
Tabbia, C. (2021). Clínica del significado — El vértice Bion / Meltzer. Buenos Aires, Ed. APA, 2021
1)Este trabajo es una versión ampliada y modificada del trabajo presentado en XI Jornada de Intercambio en psicoanálisis “La Singularidad Femenina. Cuerpo, deseo e identidad organizada por Gradiva, Asociación de estudios psicoanalíticos (abril 2023)
Eileen Wieland
Psicoanalista SEP-IPA
eileen.wieland@gmail.com