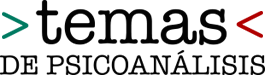Notas críticas sobre la construcción de teorías de la identidad femenina¹.
Resumen
Las teorías sobre la identidad de la mujer están fuertemente rebajadas por la envidia y el resentimiento hacia ella; tratan, por ello, de describirla más por sus carencias que por sus propias posibilidades y por los rasgos que constituyen la identidad creativa y envidiable de su sexo. Estas teorías, prácticamente vertidas en opiniones y reglas sociales, han limitado efectivamente la expansión de la mujer hacia la plena consecución de sus posibilidades.
Palabras clave: Identidad de la mujer, Envidia, Resentimiento, Carencias, Limitación
Summary
The teories on women´s identity are strongly biassed by the envy and ressentment towards her; therefore they describe her by what she lacks more tan by her possibilities and by the traits that define the creative enviable identity of her sex. These teories that have virtually become social opinions ans rules, have indeed limited the expansion of the woman towards the full realisation of her potentialities.
Keywords: Women’s identity, Envy, Resentment, Deficiencies, Limitations
La formulación de las teorías que, en primer término Freud nos fue brindando, y el proceso seguido en su elaboración, nos han ayudado a comprender las dificultades y vicisitudes aparecidas en la construcción de dichas hipótesis y ha puesto de relieve una dimensión de la metodología y, por tanto, de la reflexión epistemológica, que actualmente no pueden desdeñar ni siquiera los científicos más objetivistas, aquellos que trabajan con métodos cuantitativos, de rigurosa asepsia emocional. En pocas palabras, esta dimensión de la personalidad del científico, sus puntos de vista previos, sus motivaciones, los que afectan la organización y el encuadre del fenómeno o la experiencia a investigar. Estos factores personales, inconscientes o preconscientes, y algunos bien conscientes, tienen una marcada influencia en el curso y el resultado de cualquier gestión de investigación. Como la tienen también en la lectura e interpretación de los resultados.
La influencia de la estructura y el funcionamiento mental del investigador no se limitaría al estudio de aquellas experiencias cuya materia entra de lleno en el mundo de la subjetividad; físicos y biólogos reconocen, desde hace años, el papel del observador y de la observación en sí, en la modificación de la realidad estudiada. Quizás esto aclararía la limitación de las pretensiones del científico en sus aspiraciones explicativas y en su aplicación a una descripción rigurosa de lo observable. En otro ámbito de trabajo, en la ciencia histórica, R. Carr (1961), en su ya clásico trabajo – “¿Qué es la historia?”— hace años expresaba que todo conocimiento histórico depende de la interpretación subjetiva del historiador: la concentración centrada en ciertos hechos, cuyo argumento y explicación depende de las preferencias, de la formación y de la ideología del historiador.
Las teorías psicológicas y psicoanalíticas son aún más dependientes de la interpretación subjetiva, por muy ambiciosas que sean sus pretensiones de objetividad y el esfuerzo para crear un marco experimental con un mínimo de variables. Al fin y al cabo, el observador, en estos casos, está estudiando respuestas y reacciones a cuyo conocimiento solo puede acceder a través del conocimiento de sus propias reacciones. La implicación emocional es más intensa que cuando se trata de teorías sobre material no humano.
Las teorías psicológicas de todas las épocas están ligadas a errores relacionados en apasionamientos subjetivos y en ideologías imperantes. Recordemos lo que Freud describía refiriéndose al puritanismo de la mentalidad victoriana. Para ella, era inconcebible que la sexualidad pudiese tener un papel tan relevante, y que existiera y obviamente que se manifestara desde la primera infancia; de esta forma, la observación cotidiana de las niñeras era rechazada por padres y psicólogos.
Las interpretaciones groseras e inverosímiles de la mente, sea por convicciones morales, por ideales entusiásticos o por temores y angustias, nacen de la tendencia a rechazar todo aquello que perturba. Darwin también luchó contra esta fuente de errores y acostumbraba a anotar en una libreta aquellas observaciones, ideas y ocurrencias que no encajaban con sus teorías. Sabía que tendería a olvidarlas.
Haciendo una mirada general a las teorías psicoanalíticas que tratan de describir la identidad del género femenino, de la mujer, cualquier espíritu crítico de hoy día, hombre o mujer, queda atónito ante el hecho de que muchas de dichas teorías las juzgan por lo que no son. Según este enfoque, la mujer forjaría su identidad esforzándose en parecerse al hombre, es decir, tratando de negar esta carencia. Y, por tanto, la identidad femenina radicaría básicamente en la inautenticidad.
El propósito de estas notas es hacer una reflexión sobre los siguientes puntos:
- la noción de mujer, que se pretendía sin identidad sexual propia.
- el tipo de masoquismo que Freud denominaba femenino y que sería una consecuencia de a).
- la pretendida deficiencia del sentido moral de la mujer, que, según Freud, no estaría tan desarrollado como el del hombre.
- las dificultades que la mujer tendría en sus funciones cognitivas como consecuencia de su propia naturaleza.
Se trata de una breve consideración crítica de algunas teorías psicoanalíticas que persisten sobre la identidad femenina y especialmente sobre el hecho de que la caracterizan por supuestas faltas en el área corporal y emocional (falta de pene, envidia del pene), en el área pulsional (masoquismo en lugar de genitalidad satisfactoria), en el área moral (falta de sentido moral propio) y en la intelectual (falta de organización en el conocimiento y de posibilidades creativas).
Habría que preguntarse sobre el origen de estas teorías, por las razones de su permanencia en el pensamiento actual, y ver cómo se traducen en las normas y pautas de comportamiento en la sociedad de hoy día.
Freud era consciente de que, como creador de la teoría psicoanalítica, y por su condición de hombre, tenía limitaciones para entender la naturaleza femenina. De ahí su célebre aserción, según la cual la sexualidad femenina es el continente oscuro, y su invitación a las mujeres psicoanalistas a profundizar y corregir sus propias teorías.
En efecto, en la década inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Mundial, las psicoanalistas contribuyeron eficazmente al estudio de la naturaleza femenina, a la vez que profundizaban en el conocimiento de la criatura humana en sus primeros meses de vida. A pesar de su razonable exhortación, Freud no siempre recibía de buen grado las ideas sobre sexualidad femenina que discrepaban de las suyas. Fue en la época en que se perfilaron serias divergencias conceptuales entre la escuela psicoanalítica vienesa y la inglesa, en referencia precisamente a esos dos temas, la sexualidad femenina y las relaciones de objeto precoces.
Llama la atención constatar el olvido en que han caído escritos fundamentales de los años 20 y 30, como los de Karen Horney, Joan Rivière o Ernest Jones, en los que, con relación a la sexualidad femenina, puntualizaban criterios enfrentados al pensamiento de Freud. Entre estos trabajos tan menospreciados destacan en particular algunos de Melanie Klein, de finales de los años 20 y principio de los 30, que quizás fueron de los más olvidados. Sorprende que estas contribuciones y planteamientos teóricos fueran tan poco integrados a la producción psicoanalítica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Al contrario, incluso las mujeres analistas (por ejemplo, Lampl de Groot, M. Bonaparte, Helen Deutsch) parecían ignorar aquella época viva y revolucionaria de pocos años atrás.
Nociones de identidad sexual femenina (complejo de castración y envidia del pene)
El complejo de castración es central en la teoría freudiana para explicar la resolución del complejo de Edipo del niño y el inicio del complejo de Edipo de la niña (Freud, 1905,1925). Por temor a la castración el niño renunciaría a su amor edípico por la madre, y, al contrario, la niña, verificándose castrada, es decir, como un ser que no tiene pene, dejaría la madre e iría hacia el padre. Entonces, la razón del movimiento evolutivo por el que se originaría el amor heterosexual de la mujer radicaría en la vivencia de ser privada de pene por su madre. Freud pensaba que la niña no tenía noción de sus órganos sexuales y consideraba su clítoris como un pene degradado. El sentimiento de inferioridad y la envidia del pene teñirían el sentimiento que tiene la mujer sobre sí misma en relación con los demás. Toda su vida trataría de compensar esta falta; dar vida a los hijos no sería más que un sustituto del pene.
Para Freud, la identidad de la mujer se construiría sobre la vivencia básica de sentirse un “ser fallido”, un niño “fallido”, que trata de aliviar, encubrir, y negar esta condición en las vicisitudes del desarrollo, tratando de parecerse al hombre.
Melanie Klein en sus trabajos de 1928 y 1929 describe el desarrollo de la niña y la representación que tiene de sí misma de manera muy diferente a la de Freud. Para Klein la niña, desde muy pequeña, tiene noción de su propio cuerpo tanto por la introspección como por la observación que hace de su madre. Las experiencias de placer, de satisfacción en el pecho, el cuidado de su madre, son decisivas para el despliegue de su sensualidad, de la seguridad en sí misma y de la confianza en las personas con las que pueda relacionarse. Una buena relación con la madre facilita el camino de una relación sensual y amorosa con el hombre. En cambio, frustraciones intensas, como consecuencia de dificultades de la madre o de circunstancias externas, de la envidia que las capacidades de ésta le despiertan, pueden dificultar seriamente la introyección que la niña podría hacer de las actitudes maternas y, en consecuencia, la identificación con ella. Los desencuentros e insatisfacciones vividas en la relación con la madre serán transferidas a la relación con el hombre, con dificultades tan serias como la incapacidad para vivir un amor estable, la frigidez, etc.
Melanie Klein observa que el inicio de la situación triangular es muy anterior a lo que Freud pensaba. Para Freud, el niño y la niña, a los 4 años, se encuentran en el punto culminante del conflicto edípico. En cambio, Klein piensa que en la segunda parte del primer año de vida, tanto el niño como la niña, en la época del destete y al acercarse a la posición depresiva, se inclinan hacia el padre, en buena parte presionados por las ansiedades que la relación con la madre ha desvelado. Si la relación con la madre ha sido básicamente buena y ha permitido que la niña organice un espacio mental, gracias a múltiples identificaciones con ella en distintas situaciones, con la capacidad de contener, de enfrentar y gestionar los conflictos, en este caso, la relación edípica con el padre puede favorecer su desarrollo hacia la feminidad e incluso ayudar a la niña a superar dificultades en su relación con la madre. Las identificaciones con el padre compaginadas con las identificaciones con la madre formarán su personalidad individual, diferente a todas las demás. De manera que, rasgos maternos y paternos, femeninos y masculinos, en diferentes grados, colaboran en cada individuo: rasgos como la pasividad y la actividad, la receptividad y la proyección, que a menudo son considerados como distintivos de la feminidad o la masculinidad pueden observar funciones sexuales y maternales propiamente femeninas, siempre que las identificaciones con la madre sean prioritarias en las áreas básicas de funcionamiento corporal.
En la situación relacional normal, así descrita, Klein piensa que la niña no envidia el pene del hombre ni anhela tener un cuerpo masculino. Sin embargo, la niña envidiaría en determinadas circunstancias las capacidades del pene, especialmente las de satisfacer y confortar a la madre. Esto sucedería siempre y cuando la relación de la niña con la madre y su pecho haya sido suficientemente buena como para permitir que la niña transfiera a la relación padre-madre las cualidades positivas y reparadoras de las que ella ha disfrutado.
Si consideramos estas ideas de Klein sobre el desarrollo de la niña de cara a la construcción de la identidad femenina, vemos que ésta no se limita ni mucho menos a una aspiración nostálgica de lo que nunca podrá ser, en la ignorancia de sus propios genitales y sus propias posibilidades. La identidad femenina se forja primeramente en las vicisitudes de la identificación con la madre a través de múltiples situaciones vividas, y en segundo lugar en las identificaciones con el padre. Klein describe el proceso de crecimiento de la niña y, junto con éste, el del establecimiento de su identidad (a pesar de que el término en sí es raramente empleado),como un continuum evolutivo en el que las cualidades de las primeras relaciones, se transfieren, para bien o para mal, a las relaciones ulteriores. Y viceversa, estas relaciones posteriores influencian la representación consciente e inconsciente que la niña o la mujer tienen de las primeras relaciones con la madre, representaciones y fantasías, más o menos estables, que designamos como “mundo interno”. Esta reciprocidad entre mundo interno y mundo externo es importante, desde la perspectiva kleiniana, para dar cuenta del proceso que tiene lugar, a lo largo de la vida, a cambios o a la inmutabilidad de la identidad.
Masoquismo femenino o tríada masoquista
La teoría del masoquismo que Freud postuló como un rasgo esencial de la sexualidad femenina, también supone explícita o implícitamente que la mujer no puede gozar de una sexualidad placentera y creativa, sino que sexualiza el dolor (1924). De hecho, esta teoría coincide con la noción freudiana de la mujer, que anhelaría lo imposible, atormentada por la carencia de pene y sus sentimientos concomitantes. Helen Deutsch , más adelante, habla de la tríada masoquista de la mujer: castración, violación y alumbramiento, de una mujer que, según ella, es frígida por naturaleza (1930).
En referencia a la castración, según dije, y siguiendo a Klein, la niña no se siente un niño castrado; desde pequeña y a través de la identificación con la madre espera poder ser como ella, tanto en la posibilidad de poder disfrutar de la sexualidad (la relación satisfactoria con el pecho le hace presentir la relación corporal padre-madre de mutua satisfacción), como de la maternidad. Estas venturosas expectativas se confirman con la llegada de la primera menstruación. Para una niña normal, este hecho se presenta marcado con la esperanza de la próxima asunción del papel de mujer adulta. Por otro lado, los dolores del parto son olvidados rápidamente por la mayoría de las mujeres. Y si es cierto que algunas mujeres temen la relación sexual y la experimentan como una violación, no es lícito afirmar que estos temores y la frigidez secundaria sean rasgos intrínsecos de la identidad sexual femenina, de la misma manera que sería absurdo decir que el sadismo y la impotencia son rasgos propios de la identidad masculina.
No es momento de entrar en el debate sobre los componentes masoquistas universales en la relación de objeto (como identificación con el objeto destruido, como expresión de la pulsión de muerte, como actitud defensiva frente al sentimiento de culpa, etc.) que se presentan tanto en el hombre como en la mujer. Pero me parece útil recordar una importante confusión que se ha introducido en el concepto de masoquismo femenino al equiparar la capacidad de soportar el dolor con el disfrute del mismo. Esta confusión es responsable del reduccionismo, tan poco riguroso, que atribuye a la mujer esta condición masoquista originaria.
Lo que la clínica evidencia es que cuando la mujer ha podido identificarse con unos padres suficientemente sólidos, unos padres que han soportado con ella todo tipo de adversidades, cambios de humor y dificultades aflictivas en la comprensión, con estas experiencias la mujer adquiere un eje interno que le permite hacer frente a las dificultades y a los sacrificios que comportan muchas de las funciones como mujer y como madre. La capacidad creativa de la mujer alivia su mundo interno y la ayuda a elaborar las ansiedades producidas por los ataques en su fantasía a la madre y a la pareja, expresión de los conflictos más arcaicos con una y otra. Pero la gratitud hacia los padres y su hombre, que le facilitan la asunción de ella misma, y en particular de su realización sexual y maternal, son la base de una relación amorosa estable y también de una solidez interna y una autonomía, que en último término provienen de su amor y, de la lealtad hacia los objetos internos, es decir, a aquellos valores que ella ha ido haciendo suyos.
Laxitud del sentido moral
Me he referido con anterioridad a la idea de Freud, según la cual la mujer, por su condición de castrada, no incorporaría la prohibición sexual y la amenaza paterna de castración. Sin la incorporación de esta normativa, la pauta interna individual que proporciona firmeza al proceder de la persona ante las fluctuaciones, exigencias y solicitudes del ambiente, en la mujer sería débil y dependería de una moral externa.
Para Freud, el Superyo se formaría alrededor de los cuatro años de vida, momento en el que él consideraba que se daba la culminación del complejo de Edipo. Para Klein, la formación del Superyo se inicia mucho antes, con la introyección de las actitudes maternas, motivadoras y prohibitivas, que al principio son captadas por el niño muy impregnadas de sus propios impulsos. La crueldad del sentido moral, del rigor para consigo mismo que el individuo revela, procede de las “imagos” introyectables, que se han confundido con el propio sadismo precoz. Encontramos este mecanismo, por ejemplo, en auto privaciones rígidas y en la compulsión al sacrificio, dictados de unos objetos internos despiadados, objetos internos que no siempre corresponden a los padres que el niño ha tenido, sino a la proyección, sobre la imagen de estos padres, de los propios impulsos arcaicos destructivos. En la evolución saludable del individuo, el Superyo pierde estos rasgos rígidos y feroces y se vuelve una instancia protectora más coincidente con las funciones yoicas. En una evolución favorable, el individuo conservará una íntima lealtad a los padres y a los buenos maestros que lo han formado, contemplados con ojos más realistas. Como consecuencia de este pensamiento, Klein (1934) señaló que Freud daba muy poca importancia al amor en la formación de la conciencia moral. Klein pensaba, de hecho, en un sentido moral que no proviene de la coacción, de la prohibición y del temor, sino de la preocupación por el otro, de la capacidad de vivirlo como sujeto y no solo como objeto de los propios impulsos y codicias. En último término, podríamos decir que este sentido moral surgiría de la intrincada dialéctica del amor y odio en la afirmación de sí mismo y del objeto.
Mi experiencia clínica me confirma que estos dos tipos de Superyo existen tanto en el hombre como en la mujer. Sin embargo, la tarea más específica de la mujer, de tener cuidado permanente de la criatura en sus momentos iniciales más difíciles y desvalidos, la empuja a evolucionar en la capacidad de la consideración amorosa del objeto; también la lleva a revisar muchas actitudes de su propia madre con una nueva comprensión. Esta revisión constante de sus relaciones interiorizadas anteriormente —a menudo una revisión poco consciente— estimula el desarrollo de un sentido moral más protector y menos coercitivo.
Capacidades cognitivas
Para Freud la mujer “acaba” a los treinta años, en cambio, el hombre mantiene una estructura mental flexible (1932), lo que significa una posibilidad de progreso, de adquirir y asimilar nuevos conocimientos, muy opuesto a las posibilidades reducidas de la mujer. A ésta se le reconocía una mente más intuitiva pero menos dotada que la del hombre para transmitir el significado de las cosas.
Contemplando el desarrollo humano, vemos que el individuo adquiere los conocimientos más básicos, con relación a sí mismo y a la realidad externa, en la relación con la madre o con su sustituto. Según el tipo de experiencias con ella, más adelante tendrá facilidades o dificultades para asimilar otros conocimientos. Recordemos la relación reiteradamente comprobada entre las dificultades escolares graves y los conflictos emocionales, precoces, intensamente traumáticos.
El recién nacido, con su elemental capacidad expresiva, manifiesta, con llantos, gemidos y múltiples movimientos, sus angustias terroríficas, cuya desmesura, en parte, es debida al hecho de que aún no dispone un aparato mental para afrontarlas. La madre responde metabolizando las expresiones a menudo desesperadas del bebé y esta capacidad materna de recepción y de respuesta permite que éste conozca las angustias acumuladas en su propio cuerpo (dolores, hambre, etc.) distinguiéndolas de las provocadas por el influjo externo (luz, frío, ruidos repentinos, etc.). De manera que desde la inmadurez emocional propia de sus necesidades, siempre urgentes, el recién nacido, gracias a la metabolización que hace la madre de sus terrores, aprende a contenerlos y a modificarlos, así como a diferenciar la noción de un espacio interno y uno externo, es decir, empieza a establecer sus propios límites.
En la historia de Adán y Eva, como en la rica ambigüedad de todo mito, la mujer ofrece la manzana —posible metáfora del pecho— que da acceso a un conocimiento realista y penoso, un conocimiento que exige la siempre amarga renuncia al paraíso de la omnisciencia y la omnipotencia. Para adquirir estos conocimientos, el niño tiene que pasar por un proceso de diferenciación de la madre, lo que implica darse cuenta de hasta qué punto la necesita. De cómo depende de ella para crecer y sobrevivir; el paraíso falaz de la omnisciencia y la omnipotencia supone la confusión con la madre, una confusión que las negaciones más tenaces tratarían a veces de perpetuar. ¿Podríamos pensar que el individuo, tanto el hombre como la mujer, no puede perdonar a la madre haberlo expulsado del paraíso de la omnisciencia lanzándolo a la dura vida donde el crecimiento hacia la madurez y las posibilidades creativas, cuyo prototipo es la maternidad, se hace lentamente y, como dice la Biblia, con el sudor de la frente?
Conclusiones
Si tuviese que precisar, a la luz de los conocimientos actuales, qué entiendo por identidad del sujeto humano, me reafirmaría en estos puntos: a) El proceso de constante remodelación de las múltiples identificaciones que tienen lugar durante los primeros años de vida y asumidas inconscientemente por el Yo en una parte importante de su hacer y, b) la lealtad, consciente o preconsciente a las figuras internas (que son un procesamiento subjetivo del trato con las personas que constituyen la realidad ambiental infantil) por el hecho de ir adoptando los valores y pautas que esas figuras comportan.
¿Habrá que preguntarse ahora el por qué de las teorías reduccionistas de la identidad de la mujer y las razones que, aún hoy en día, hacen posible su predicamento a pesar de las aportaciones científicas que han sabido demostrar su inconsistencia?; ¿cómo es posible que todavía obstinadamente se caracterice a la mujer por sus carencias?; al atribuir a la mujer carencias e inferioridad, no se traslada quizás a la mujer la inferioridad del bebé desvalido?; ¿sería la envidia del niño lo que conduce al hombre y a la mujer a construir estas teorías reduccionistas de la identidad femenina en todas las áreas de importancia?; ¿podríamos pensar que la madre no solo es envidiada por su capacidad de dar a luz y criar sino también por qué construye y transmite los primeros conocimientos que devienen la propia estructura de la mente del individuo?; ¿no sucede más bien que estas teorías adoptadas y llevadas a la práctica por la sociedad sirven para reducir las atribuciones de la mujer, es decir, para limitar su plena participación en el funcionamiento de la sociedad misma?
En medios de ideologías políticas y concepciones sociales muy distintas se han ido mutilando, de una forma u otra, las dimensiones de la mujer, a menudo exaltando su dedicación a un área exclusiva. Si consideramos que su personalidad se manifiesta principalmente en tres ámbitos de la vida: la sexualidad, la maternidad y el trabajo, vemos que estas diferentes sociedades no permiten que la mujer pueda desarrollarse armoniosamente en las tres: en determinados casos la instalan en sus funciones de madre —e incluso admirarla como madraza— pero no consideran que le corresponda la satisfacción sexual (recordemos que las mismas Lampl de Groot y Deutsch consideraban que para ser madre ¡la mujer ha de renunciar al placer sexual!). ¿Sería éste el remanente de la actitud celosa y posesiva del niño que, en sus fantasías, no puede permitir que la madre que cuida de él sea la pareja del padre y su compañera sexual?
En estas breves notas he querido señalar unas áreas de conceptualización que forman parte del proceso de noción de la identidad femenina y que considero que es preciso que sean revisadas con detalle. Como ya he mencionado, existen importantes trabajos que describen la identidad de la mujer, en su propio sexo, pero es necesaria una revisión amplia que comporte una actualización de todos los conocimientos que se han ido adquiriendo en los últimos años.
Para estas notas me he basado en los conocimientos de la evolución de la niña y la mujer normales, y he dejado prácticamente de lado los problemas que se presentan en este proceso, y por consiguiente, la psicopatología. Cuando digo “cuando el desarrollo se hace bien”, he escogido describir un proceso óptimo, sabiendo que siempre existen dificultades, y que naturalmente son importantes en la formación de la identidad.
He considerado que había que abordarlo así para una mayor claridad en las notas, a su vez insuficientes, dada la importancia del tema. He dejado en forma de interrogantes las posibles causas de tan francas tergiversaciones, consciente de que las que señalo no lo explican todo, pero que su presencia real reclama una investigación.
Referencias Bibliográficas
Bonaparte, M. (1951). La sexualidad de la mujer. Barcelona. Península, 1972.
Carr, R. (1961). What is History. London.Penguin Books, 1964.
Deutsch, H. (1945). Le masochisme féminin. A “La psychologie des femmes”. Volumen I. Paris; P.U.F.1953.
Deutsch, H. (1961). Symposium on Frigidity. JAPA. Volumen 9. (3).
Freud, S. (1905). There essays on the theory of sexuality. SE. XIX.
Freud, S. (1923). The infantile genital organization. SE. XIX.
Freud, S. (1924). The economic problem of masochism. SE. XIX.
Freud, S. (1925). Some psychical consequences of the anatomical distinction between the sexes. SE. XIX.
Freud, S. (1931). Female sexuality. SE. XXI.
Horney, K. (1932). Fear of woman. Londres, 1967.
Horney, K. (1933). Negation of vagina.Londres, 1967.
Jones, E. (1927). The early development of female sexuality. A Papers on Psycho-analysis”. Londres. Maresfiled Reprints, 1977.
Jones, E. (1932). The phallic phase. A “Papers on Psycho-analisys”. Londres. Maresfiled Reprints, 1977.
Jones, E. (1935). Early femaly sexuality. A “Papers on Psycho-analisys”. London. Maresfiled Reprints, 1977.
Klein, M. (1928). Early stages of the oedipus conflict. A “Love, Guilt and reparation and other works 1921-1945”, London. The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis, 1975.
Klein, M. (1945). The oedipus complex in the light of the early anxieties. A “Love, Guilt and reparation and others Works 1921-1945”. London. The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalisys, 1975.
Lampl de Groot, J. (1933). Contribution to problem of feminity.