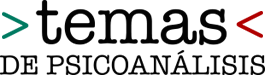Duelo sin brújula
Carme López Mercader
Reino de Redonda, 128 páginas 2024
El duelo es un fenómeno psicológico fundamental, cuya adecuada identificación y resolución resulta esencial para la salud mental del individuo. Desde el nacimiento, la vida conlleva diversas formas de duelo, en mayor o menor grado. El crecimiento personal implica transitar de una etapa a otra, lo que a menudo requiere dejar atrás, y en cierto sentido, perder aspectos de lo que existía hasta ahora, para acomodarse a la nueva situación. A ello hemos de añadir el significado más comúnmente asociado al término “duelo”: la pérdida de seres queridos. Este tipo de duelo tiene un impacto especialmente profundo cuando ocurre en etapas tempranas de la vida, y su intensidad se acrecienta si se acompaña de circunstancias traumatizantes.
Desde Freud, el psicoanálisis ha reconocido la importancia del duelo y le ha otorgado un lugar central en sus estudios. Inicialmente, se exploraron las manifestaciones patológicas del duelo, pero, con las aportaciones de Melanie Klein, también se lo consideró un proceso necesario y esencial en el desarrollo del individuo. Según esta perspectiva, el duelo no es solo una reacción ante la pérdida, sino un componente inherente al crecimiento psicológico, en el sentido ya dicho.
Por otra parte, la literatura, como fuente inagotable de exploración de las emociones, ha dedicado innumerables páginas al tema del duelo. Más allá de la representación general del duelo como un elemento de la vida emocional de los personajes, existen obras donde este fenómeno ocupa un lugar central. En estos textos, el autor expresa de forma directa su experiencia personal frente a la pérdida de un ser querido.
La obra que aquí se analiza pertenece al último apartado. Carme López Mercader, conocida no tanto por su producción literaria como por su labor editorial y su vinculación con el escritor de renombre internacional, Javier Marías, ofrece en estas páginas una introspección psicológica que enriquece nuestra comprensión del duelo. Como psicoanalistas, encontramos en este libro una valiosa ampliación del conocimiento sobre este proceso emocional; como lectores de Marías, el texto nos brinda, en cierto modo, la posibilidad de compartir el duelo por su pérdida y acercarnos a su figura desde la perspectiva única y profundamente humana de su mujer.
El 11 de septiembre de 2022 fallece Javier Marías. En septiembre del 2024 ve la luz esta obra escrita por su viuda, con el título, Duelo sin brújula. Apenas han transcurrido dos años desde su muerte. En el relato, da la impresión de que subyace un orden cronológico no explicitado que permite rastrear la evolución de la autora en la elaboración de su duelo.
Además de ser una pequeña joya literaria —como lo confirman diversas reseñas—, el libro constituye un documento invaluable sobre la psicología del duelo, ya que relata una experiencia única de la autora, cuya intensidad y matices son los de ella, y por tanto, se trata de algo irrepetible. Que nadie pretenda encontrar aquí una guía; en efecto, para que todo duelo sea auténtico, ha de recorrerse sin brújula, como hace la autora. En ello radica la riqueza de este hermoso y conmovedor texto.
En las reseñas apresuradas que surgieron inmediatamente después de su publicación se recoge el valor de la obra. Estas son algunas de las citas:
“Una elegía, un testimonio de amor ante la desolación infinita…” (J. Cruz, Clarín. 20.11.2024).
“Texto valiente y contenido, ante una pérdida que es un cráter, un fin del mundo. Un libro sobre el duelo, pero también sobre el amor” (D. Gascón, 23.09.2024. El País).
“Un libro valiente, bellísimo, cercano, directo que conmueve y emociona. Que habla del amor” (F.R. Lafuente. ABC Cultural. 29.10.2024)
Particularmente significativa resulta la reseña de Juan Bonilla (Jot Down, 20.11. 2024), quien señala que el término “duelo” posee un doble significado: el combate entre dos rivales, y el dolor por una pérdida definitiva. Ambos sentidos convergen en el duelo psicológico como una lucha interna. Bonilla observa que el texto de López Mercader es parte del duelo mismo, más que un homenaje al escritor —aunque indirectamente, sí— con lo que estamos plenamente de acuerdo. Y es así, porque su contenido está centrado en el tiempo vivido desde la muerte del marido hasta que lo entregó a la imprenta. Y destaca esta reseña que la obra concluye ofreciendo una hermosísima puerta de consuelo a través de los sueños de la autora (con su marido). El único de los autores mencionados que hace referencia a los sueños.
Quiero destacar algunos hitos de la obra que ilustran el itinerario emocional que Carme López Mercader ha seguido, sin más guía que su propia vida interior, abriéndose camino entre las tinieblas y abismos iniciales tras la pérdida de su marido, ocurrida de manera abrupta y en un período muy corto de tiempo. El paisaje que encuentra es de terra incognita, según la expresión de los antiguos mapas para referirse a tierras desconocidas. En este paisaje emocional no existe brújula que la oriente. Ni las recomendaciones bienintencionadas de su entorno ni los manuales que describen las fases del duelo le sirven de dirección.
A partir de esta experiencia personalísima, López Mercader, va definiendo la naturaleza afectiva del duelo. Lo describe como “dolor en estado puro, primario, animalesco, que te quita los sentidos, te deja sordo, mudo, y a menudo ciego.” Más adelante añade: “Ese dolor tiene una manifestación física, un peso que roza lo inasumible…”. Estas descripciones, impresionantes por su precisión y contundencia, transmiten con fuerza la magnitud de su sufrimiento. Y prosigue: “Cuando poco a poco recuperamos la cotidianidad, los demás no se dan cuenta de que llevamos dentro dos muertos: al que ha muerto de verdad, y a nosotros mismos”. Ahora lo que impresiona es su valentía. Aunque pensaríamos que, desde el momento que la autora comienza a poner esto en palabras, algo vivo dentro de ella clama, para no dejarse arrastrar al abismo.
La autora detalla su estado emocional inicial: “Los primeros días no das crédito. Te has de repetir, una y otra vez, ‘está muerto’ para ir reconociendo que es realidad. Avanzas hacia un vacío, que es lo que te parece, que es tu mundo sin él”. El reconocimiento de este vacío sería donde comienza el camino de elaboración del duelo.
En su narrativa, López Mercader alterna entre el uso de la primera, segunda y tercera persona, como maneras de adoptar diferentes perspectivas sobre la pérdida, sobre sí misma, y sobre la relación con el ausente. Dice: “Como hemos perdido a alguien irremplazable, nuestro duelo es mayor que todos los duelos vividos hasta el momento”. La pérdida añade, afecta también la identidad del doliente: “Su muerte cambia la inclinación del eje […] de mi mundo”, ya que, “con él se han ido muchas cosas que antes me caracterizaban”. Y especifica: “La desaparición de aquél con quien lo has compartido todo hasta el nivel más profundo del pensamiento y la conciencia, es una catástrofe vital absoluta”. El tipo de pérdida descrita aquí es como si la relación habida en vida del difunto fuera tan íntima y fusional que la muerte del otro es sentida como un desmoronamiento personal.
La autora describe de qué manera, tras la pérdida, la vida cotidiana está llena de obstáculos; “Porque todo aquello que viví con él ahora contiene la ausencia.” Ante las obligaciones que le han inundado tras su muerte, oye la voz de Javier, aún viva en su interior: “Él siempre tan protector, —a veces en exceso—”, indicando que se rebelara contra tales obligaciones. López Mercader recuerda que en uno de sus libros dejó escrito: “El matrimonio es una institución narrativa. Todo se lo cuentan.” Pero ahora que ha ocurrido algo tan grave como su muerte, ella tiene el impulso de ir a contárselo. Pero esta vez él no está en ninguna parte, lo que le resulta inconcebible. Predomina, pues, ese estado mental en el que el pensamiento y la existencia se sienten imposibles sin el otro. Sin embargo, comienza a vislumbrarse una pequeña grieta en ese modo de estar fusional, cuando admite que “a veces era protector en exceso” mostrando un atisbo de distancia emocional.
La autora se rebela contra las pretendidas brújulas que intentan imponer los manuales sobre el duelo, como el de la doctora Kübler-Ross. Rechaza categóricamente las fases prescritas para superar el sufrimiento, así como la idea de que el ser querido pervive en la memoria. Con firmeza, López Mercader asevera: “Los muertos permanecen en el más absoluto silencio.” Este rechazo frontal a las fórmulas externas y al consuelo simplista refuerza la autenticidad de su experiencia, mostrando un proceso de duelo profundamente personal, donde no hay atajos ni certezas, sino solo la voluntad de abrirse camino en un territorio desconocido.
La autora continúa su camino de duelo, transitando por un proceso en el que emociones y reflexiones se entrelazan. Comienza a admitir la posibilidad de que “Seguramente alguna vez aprendamos a vivir con la ausencia…”. Sin embargo, esta aceptación inicial convive con una resistencia persistente a reconocer la realidad de la pérdida. Incluso emergen momentos de enfado, como cuando exclama: “Me dejaste sola”. Pero tras ese efímero arrebato, predomina la incredulidad de la ausencia definitiva.
“El cerebro siempre está activo”, recuerda la autora que decía Javier. Durante el duelo, esa actividad se intensifica, pero de una manera desordenada que la desconecta del presente. Y, sobre todo, su mente no funciona como lo hacía estando con él: “es como si me faltara una parte de mi cerebro”.
La idea de un “duelo sano” estructurado en fases, que supuestamente conduce a superar el sufrimiento y olvidar, le resulta irritante. Ella contraataca afirmando que nunca podrá olvidar. Más adelante, López Mercader se reafirma en su convicción de que “el duelo es malo de manera absoluta, sin resquicios”. También protesta contra la idea de que el duelo es un sufrimiento del que aprendemos y nos hará más fuertes, como si ello lo justificara.
Rechaza asimismo el papel de protagonista que el entorno concede a la doliente, a quien todos quieren ayudar. En realidad, dice: “el doliente solo quiere dos cosas: que no haya pasado lo que ha pasado y que nos dejen en paz” (56). Como lo primero no puede ser, prefiere que la ignoren.
A medida que el tiempo avanza, López Mercader observa un cambio en su percepción del fallecido. En el sentido, de que, si bien está presente como nombre, como ser querido, ha dejado un vacío, un socavón, un cráter enorme. Algo que los demás no alcanzan a comprender. Este reconocimiento marca otro momento de su experiencia de duelo, diferente de los primeros momentos, cuando dominaba la incredulidad.
La autora aborda el significado del duelo con franqueza. A los amigos bienintencionados les señala que este proceso también implica el silencio que necesita el doliente y los demás deberían respetar. Un silencio que hace extensivo a lo que ella conoce de la figura de Javier, pues pertenece a la intimidad de la pareja, que ambos consideraban sagrada. Y apostilla: “Poco voy a contar de él”.
A medida que progresa la descripción de su experiencia del duelo, la autora se detiene en lo que considera uno de los peores momentos del día para los que están en duelo: la noche. Y con ella llegan los sueños, un tema que le resulta controvertido, y que abordará a su pesar. Aunque menciona que ella detestaba los sueños tanto como su marido, recuerda que a él le divertía escuchar los que ella le relataba. Javier solía afirmar que no soñaba y bromeaba en tono irónico: “Nadie puede no soñar, se volvería loco” (73). Para el lector de Javier Marías, esta declaración puede resultar sorprendente, o quizás no, si se considera que sus sueños podrían haber encontrado expresión en su prolífica imaginación creativa.
Llama la atención la insistencia de la autora en sus reservas sobre los sueños, incluso advirtiendo al lector que, si tampoco le gustan, puede saltarse estas páginas. Esta actitud pone de manifiesto una ambivalencia interesante, especialmente en ese momento del duelo. Por un lado, busca mantener la conexión con Javier, compartiendo su aversión a los sueños; por otro, no puede evitar interesarse por ellos, reconociéndolos como una posible vía para avanzar en el proceso de duelo.
Sin embargo, insiste en explicar cuatro sueños de ese momento. En el primero, Javier y ella bailan, conversan y ríen; se sienten realmente juntos, lo que le provoca una sonrisa que persiste incluso al despertar, hasta tomar conciencia de la amarga realidad. En el segundo sueño, se encuentran sentados en una cafetería, cogidos de la mano y hablando sobre el Vaticano II, un tema poco afín a los intereses de Javier. Este detalle hace que en el mismo sueño la autora reconozca que no puede ser verdad. Aun así, las manos entrelazadas y la intensidad de su mirada la llenan de alegría. En el tercer sueño, él habla dentro de su cabeza, mientras ella sueña otras cosas. Al despertar, exclamó: “¿Me estás hablando en sueños?”, hasta toparse de nuevo con la cruda realidad.
Finalmente, el cuarto sueño, que la autora presenta con ironía: “Ánimo, que son pocos”, dice al lector. De este sueño dice que es “tramposo”, era “tramposo”: en él, ella parece que ha muerto, dejando a Javier sin su compañía. Alguien le sugiere a Javier que busque otra mujer, pero él responde que, desde hace años, solo puede estar con una. Al escuchar esto, ella se siente ‘reventada de satisfacción’. Y cierra el relato de sus sueños con esta declaración conmovedora: “¿Quién puede dudar que mientras duraron los sueños, él y yo estuvimos juntos?” (77).
La autora enfatiza que el miedo es una constante en el duelo, incluyendo el miedo a perder la cabeza, específica. Relata episodios en los que percibió indicios físicos de la presencia de él: un leve peso en la cintura, como el de brazo al despertar, como si él estuviera junto a ella; una caricia en el cuello en el duermevela de entrever una película en la TV. Estas experiencias ocurrieron en los primeros tiempos tras su muerte. Sin embargo, su racionalidad terminó imponiéndose, al interpretarlas como una forma de agarrarse a un clavo ardiendo para no reconocer el vacío de la ausencia.
Avanzado el libro, en un capítulo titulado Añoranza, la autora profundiza en el reconocimiento de la ausencia. Relata cómo, al regresar del hospital, tras la muerte de su esposo, encontró que las plantas de su terraza, que con tanto mimo ella solía cuidar, también habían muerto. Decidió dejarlas así, pues él no reviviría, por más que revitalizara la casa con nuevas plantas.
Sin embargo, un día —no explica cómo ni por qué— compró un tronco de bambú, tan insignificante, que ni siquiera merecía ser llamado planta. Muchos días después, adquirió una mini-orquídea, tan minúscula que no alcanzaba la categoría de flor. Aclaraciones que ella misma necesitó decirse, como si aún no se permitiera dar entrada del todo a la vida. Sin embargo, pese a su desgana en cuidarlas —añade más adelante—el tronco de bambú y la orquídea crecieron “tercamente”. Con la llegada de la primavera, volvió el recuerdo alegre de cuando ella cuidaba las plantas bajo la atenta mirada de Javier… y decididamente compró nuevas plantas, para cuidarlas de nuevo.
Estos hechos sugieren que, dentro de Carme, habían comenzado a germinar pequeños, pero firmes, “tercos” impulsos de vida, señales de que buscaba la orientación para salir del abismo, del cráter, de la terra incognita que la pérdida había dejado en su vida.
En una etapa más avanzada del libro, que parece reflejar un progreso paralelo en su duelo, la autora, al emerger del adentro de ella en el que ambos están juntos, puede acercarse a la obra literaria de Javier Marías, de la que tenía un conocimiento profundo, y sintetiza la esencia de su trabajo: sus novelas tratan sobre dilemas éticos y morales, el secreto entre las personas, límites de estas, la traición, la amistad y la lealtad. Esta capacidad de discernimiento sobre la obra de Marías, activada en este momento del proceso de duelo, sugiere que Carme ha debido tomar distancia emocional de la persona perdida.
Hacia el final del libro, cuando ha transcurrido algo más de un año desde la muerte de Javier, Carme trae a colación su afición a la travesía de montaña. Esta actividad le sirve de metáfora para describir su duelo: una travesía, pero que le resulta mucho más difícil que la física, pues en ella solo sabe de dónde parte, no adónde va. Ambos itinerarios, sin embargo, comparten algo esencial: el ritmo del caminante ha de ser el propio, no el que le marquen los demás. Al mismo tiempo, el recuerdo de la autora, de su afición a la naturaleza en este momento del duelo, apuntaría a otro elemento diferenciador respecto de Javier. Este era un hombre de ciudad, y con poca sensibilidad para los atractivos de la naturaleza, y, por tanto, su recuerdo ahora viene significar una toma de distancia de la autora respecto de la persona perdida. Y precisamente es ese elemento diferencial, el que parece ofrecer una perspectiva para avanzar en el duelo. Pues reflexiona que en la naturaleza todo cambia, nace y muere, “al final, todo rebrota y se recupera”. Y concluye: “Yo misma soy también naturaleza”. (111)
En este tramo del duelo, Carme reflexiona sobre un aspecto paradójico. Nos explica que la muerte estuvo presente en la vida de Javier de manera constante. Más bien el hecho de sentirse acompañado por aquellos seres queridos por él y por los que se sintió querido, y que murieron. Como su madre y el hermano que murió de niño antes de su nacimiento, y cuyo recuerdo, al parecer, sobrevoló la casa familiar durante años. A estos fantasmas familiares se unieron figuras literarias que fueron referentes en su vida. Aunque estas “presencias” le conferían un aire melancólico, no le impedía disfrutar de la vida.
En todo caso, lo que la autora trata de destacar es que, mientras vivían juntos, ella se sentía ajena a ese terreno en el que los muertos, de alguna manera, nos acompañan como fantasmas. Otra diferencia que ahora, transcurrido un período de tiempo del duelo, ella puede resaltar. Sin embargo, aun siendo ella muy racional y lógica al considerar el tema de la muerte y el más allá, tras la muerte de Javier, se sintió asaltada por algunas dudas, lo que comenzó a inquietarla. Y eso ocurre a partir de un nuevo sueño, tras año y pico, sin soñar con él. Lo que reactiva la ambivalencia de la autora, en valorar los sueños, sobre todo como parte de su proceso de duelo, pues podrían alejarla de él, —que recordemos era reacio a ellos— aunque, por otra parte, le ofrece elementos que le ayudan a seguir elaborando el duelo.
Los sueños durante los dos primeros meses posteriores a su muerte eran una rememoración de lo vivido conjuntamente. En cambio, este sueño surge como algo nuevo, estando Javier en plena forma física, y donde existe “conexión, risas y bienestar”, aunque con la certeza en el sueño que él está muerto. Pues fue a partir de ese sueño que tuvo la sensación de que “Javier está con ella a todas horas”, generando preocupación sobre su salud mental: Ella, una persona tan racional siempre, que ahora desee tanto estar con él, que parece dispuesta a aceptar la presencia del fantasma de Javier a su lado…
El libro concluye mostrando el momento del duelo en el que se encuentra, aún no finalizado. Un estado lleno de temores, dudas, flaquezas y lucha por reforzar sus defensas mentales para recuperar la razón fría, y evitar soñar lo que no puede ser”… el estar encontrándose con Javier en la eternidad.
Al terminar su lectura, el lector puede preguntarse ¿por qué Carme López Mercader ha escrito y publicado este libro? Ella lo presenta como una reflexión sobre su duelo por Javier y justifica su publicación en Reino de Redonda, por ser la editorial creada por Javier Marías, que ella compartió plenamente. Al mismo tiempo, queda implícita la razón por la que lo publica, porque quiere hacer saber, a través de su duelo, que con Javier Marías compartió no solo la editorial sino la vida. Es más, podría pensarse, que el libro es fruto, como el hijo póstumo, de esa intensa relación culminada con la experiencia de duelo, con un papel activo de ella, pero con la presencia continua de él.
El relato muestra la evolución de la autora en la elaboración del duelo por la pérdida de su pareja, dejando entrever que la propia escritura ha servido de herramienta útil que ha contribuido a dicha tarea. El hecho de que decida utilizar la escritura como medio para ayudarla en el proceso del duelo, no deja de ser una forma también de acercarse al ser querido, escritor por excelencia. Es más, siendo ella editora, asume el desafío de ser escritora para expresar esta experiencia, para lo cual ha debido interiorizar al Javier Marías escritor, cuya obra, por otra parte, conocía bien.
Por último, para los lectores de Javier Marías, su muerte ha supuesto una pérdida, por lo que esta obra brinda la oportunidad de explorar el propio duelo por el autor, quien, aunque siga vivo en sus libros, ya no puede generar nuevas expectativas literarias. La lectura de este hermoso texto de Carme López Mercader, es un puente emocional, una reflexión que merece nuestra gratitud.